Dirigida por Jean Negulesco. Guion de Clifford Odets. Música de Franz Wasman. Fotografía de Ernest Haller. Warner Bros, 1946.
Un par de horas al abrigo del melodrama nos puede parecer siempre reconfortante. Deslumbrante si desde el espacio del alma lo contemplamos. No voy a hablar sobre la película del año 1920 de Frank Borzage de título Humoresque. Les voy a recordar el encuentro con la partitura de Dvorak a través de la soledad de Helen Wright (Joan Crawford) y su largo camino por la playa hacia su destino. Bajo la atenta mirada de la cámara excelsa en blanco y negro de Ernnest Haller (el mago fotográfico de Gone with the wind (1939), Jezebel y Mildred Pierce de 1945) y la firme batuta de un director que pareciera un simple artesano pero que reduce su trabajo a una simplificación estética inmejorable: Jean Negulesco (Papá piernas largas, Cómo casarse con un millonario).
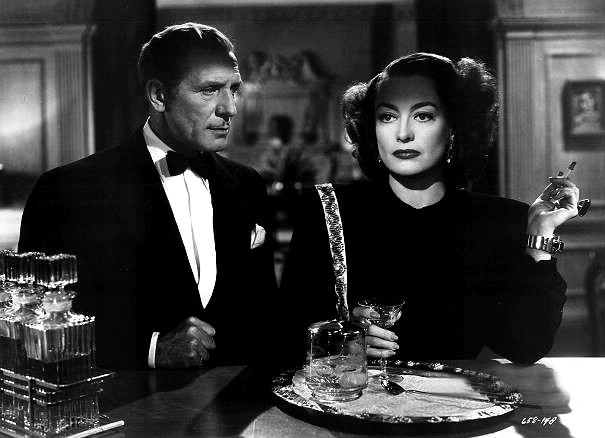
Imagen de ‘De amor también se muere (Humoresque)’ © 1946 Warner Bros. Pictures. Distribuida en España por Warner Bros. Todos los derechos reservados.
De frío gélido es la interpretación del maltratado John Garfield por la Caza de Brujas y su corazón endeble que le llevó a la eternidad a la temprana edad de treinta y siete años. Un hombre que parece un boxeador pero que desgarra las notas de su violín como si arrastrara el alma. Invocando al tempo fugit al unísono de su música y su tesón por existir desde la autonomía de la soledad. Soledad que contrasta con la desolación de la protagonista. Una puesta en escena magistral donde, sobre una pared vestida con el retrato del presidente de los Estados Unidos, la educación y el porvenir de Paul Boray (John Garfield) vislumbra un blanco y negro que diseña el gesto serio de su madre (Ruth Nelson) y el patetismo de Joan Chandler cuando ve que el amor de su vida –en el hombre y la música- se le escapa en los brazos de una madura y caprichosa mujer. La sonrisa amable del hogar, Hogar dulce hogar, bordado y colgado en la entrada principal de la tienda de ultramarinos, contrasta con la envejecida y alcoholizada existencia de Helen Wright, desde su mansión y los Clubs, la cual descubre el verdadero amor demasiado tarde. Sobre la cinta planea una sombra trágica de destrucción arquetípica, como la propia dramaturgia americana, porque el guion de la película va de la mano de un implacable dibujante de las miserias humanas, teñidas unas veces de ironía y otras de sangre: Clifford Odets, protestón social, perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas, defensor y admirador acérrimo del Método de Lee Strasberg y eventual delator que falleció antes de contar los sesenta.

Imagen de ‘De amor también se muere (Humoresque)’ © 1946 Warner Bros. Pictures. Distribuida en España por Warner Bros. Todos los derechos reservados.
Rostros que se confiesan así mismos. “Un hombre especial tiene deudas especiales”. Es el compromiso de Garfield con su música y consigo mismo. Soberbio, altanero, genial: “Mala educación. Una muestra irrevocable de talento” –afirma Joan Crawford en la primera presentación ante el violinista-. Pero la ironía de la vida que se manifiesta en el texto de Odets se condensa de manera transversal a lo largo del filme en la presencia de ese pianista que lo más que posee es una vieja cafetera y unas partituras que como él afirma son la propiedad de un genio por descubrir: Oscar Levant. Absolutamente contundente. Quizás en su mejor papel de toda su carrera cinematográfica. “Se ha inventado una nueva manera de suicidarse: enamorarse de un artista”. Este es el resumen a esta cinta evocadora y mágica en sus rincones de luces y sombras, en esos encuadres de primeros planos donde los ojos de Crawford trascienden a su propia fisicidad, sus labios, sus trajes, su pelo lateral embellecido por un baño de luz clásica. El cine al servicio del sueño del espectador. El cine creando una vida de repuesto a los espectadores. El cine engañándonos a poder pensar que somos lo que realmente nunca seremos. ¡Un embrujo!

Imagen de ‘De amor también se muere (Humoresque)’ © 1946 Warner Bros. Pictures. Distribuida en España por Warner Bros. Todos los derechos reservados.
Desde el romanticismo. Un paseo final en la playa previo a un cristal destrozado por el vaso de alcohol. Que nos permite vernos como somos. Que nos muestra la verdad sin lente de aumentos mientras las notas se deslizan sobre nuestros sentidos y al recuerdo de lo que pudo ser y nunca termino por llegar. Ese es el desgarro existencial de hombres autónomos y otros apegados a las vivencias ajenas. Por ello, el título en español es concluyente y absolutamente melodramático: De amor también se muere.
¿Qué se le escapó a la rica Helen Wright? ¿Que apareció en su vida? Nunca contó con nada que no pudiera solucionar con su talonario de cheques, o con una velada en su casa de la playa. Nunca contó con el Yo interno que pretende dirigir las vidas de esos planos de la cinta, porque adquieren propia vida, porque se vacían. Ausente de valor está Crawford en su interior. Mal apaño pretender llenar la existencia con el aliento de un músico. “Te destruirá y le destruirás” –le dice su marido acomodado a su vida licenciosa cargada de ironía-. Odets y todos los perdedores de esa Generación americana de los años veinte y treinta. Todos ellos resumidos en ese Paradise Lost (1935) –pieza teatral de Clifford Odets- en una rotunda mímesis con la tradición clásica. Que se arropa con la partitura del eficiente y romántico Franz Waxman y que nos evoca a Neruda en su verso “Amor, cuántos caminos hasta llegar a un beso, ¡qué soledad errante hasta tu compañía!”. Este es el viaje que emprende la protagonista en esta película -del mismo año de Wyler donde Los mejores años de nuestra vida (1946), arrasó en la Academia, la taquilla y la crítica-.

Imagen de ‘De amor también se muere (Humoresque)’ © 1946 Warner Bros. Pictures. Distribuida en España por Warner Bros. Todos los derechos reservados.
A mi juicio, lo mejor del filme es la conversación silenciosa que Joan Crawford realiza con sus vasos de alcohol que va ingiriendo a lo largo del metraje. Por que como decía Bécquer “es hermosa la soledad…si se tiene a quien decírselo”. La desolación presente de Helen Wright no deviene del pasado tortuoso o del miedo al futuro incierto. Llega exclusivamente desde el desolado e impotente presente: De brevitate vitae. De ahí el epílogo de la misma. El mismo Paul Boray (Garfield) se escapa en el último plano por la calle oscura de luz cenital al fondo del sendero, incapaz de independizarse de su soledad.
La suerte para el espectador es que la señorita Crawford decidiera abandonar la Metro e independizarse con Warner y otras pequeñas productoras para realizar sus noir de los años cincuenta, los cuales se bautizaron con su Alma en suplicio del año 1945. De la misma manera que la prematura desaparición de Garfield dejó el camino libre a los grandes rebeldes cinematográficos, Clift, Brando y Dean para consolidar su estilo interpretativo como pauta para el modelo posterior seguido por Newman, Redford, De Niro, Voight, Pacino y tantos otros.
Unir en una cinta a estos dos actores bajo la mirada atenta de Oscar Levant es un acierto y un regocijo para el ansia de cualquier cinéfilo que se desvanece en el blanco y negro generoso pero disfrazado de existencialismo.







Deja un comentario