Regalos, turrones, luces… Cámara y ¡acción! Como todos los años, la Navidad ha llegado y, con ella, nuestra ineludible cita con la filmografía navideña, una de las épocas del año que más ríos de celuloide ha vertido. Sin saber a ciencia cierta a qué fenómeno responde tal demanda cinematográfica, lo cierto es que a la vera de estas entrañables fiestas ha surgido un cine propio, un género cinematográfico que, de tan frecuente, viene a ser consustancial al matasuegras, el aguinaldo y el polvorón.

Fotograma de El Grinch. Derechos reservados a su distribuidores y/o productores
Pero no es éste un fenómeno nuevo fruto del desaforado consumismo del que hacemos alarde en estas fechas, ni tan siquiera una estratagema comercial urdida por la industria cinematográfica para hacernos caer en su insalvable oferta de ocio familiar. No, el cine de Navidad, el verdadero cinema de uso y disfrute navideño, no es un fenómeno de nuevo cuño, este tipo de filmes son tan antiguos como lo es la propia fábrica de sueños.

Y es que hay pocas épocas en el año que más se presten a la ilusión, a la fantasía y al sueño -que es en definitiva la materia con que se construye la cinefilia-, que la Navidad, esas dos semanas en las que los problemas decrecen, el ingenio se agudiza, y las prisas se incrementan. Por ser la Navidad el momento de magia y encanto que nuestro maltratado mundo merece al menos una vez al año, y por ser este lapso de tiempo la mejor forma de demostrar que la buena voluntad hace milagros, qué mejor que poner veinticuatro imágenes por segundo a los sentimientos de ternura que la Navidad suscita en nosotros, y proyectar sobre la pantalla de nuestro recuerdo las películas que han hecho de la Navidad una de las mejores épocas del año. Es de obligada mención –cuyo olvido pudiera contemplarse como delito por omisión en el mundo del cinema-, comenzar este azaroso y personal recorrido cinematográfico-navideño con Qué bello es vivir (1946), la inmortal película que Frank Capra le legó a la historia del cine de por vida. Nadie ha podido nunca olvidar el nombre de George Bailey, ni siquiera un espectador olvidadizo podrá negar el encanto natural –y también buscado-, de este drama familiar con moralina, tan cercano y típicamente navideño que se sufre como propio –difícil ver a James Stewart como alguien ajeno-, y cuyas situaciones acaban provocando la más profunda de las adhesiones y empatías. Un personaje, Bailey, tan bondadoso y magnánimo que consigue de inmediato la identificación del espectador, en una película en la que tan sólo recordar el modo en que un niño pierde la audición, para emitir un lánguido y sentido suspiro.
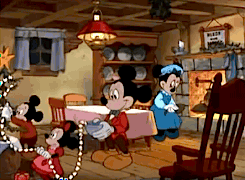
Pero no nos llamemos a engaño, no es la sensibilidad el coto privado de la cinematografía navideña, más al contrario, valga como ejemplo que el segundo personaje más recordado de las cintas de estas fiestas lo interpreta el malvado Scrudge, personaje de Dickens encarnado en celuloide de la mano de muy distintos autores, que no sólo le han conferido la malevolencia que ya depositara en él el novelista, sino que le han dotado de un sinfín de caras –incluso la de un cartoon del más avaricioso de los personajes de la factoría Disney en Mickey’s Christmas Carol (1984)-. Y es que los personajes malignos aparecen el los filmes navideños como “cláusula de inexcusable cumplimiento”, a pesar de que la mayor parte de éstos estén destinados –mire usted por donde- al consumo infantil. A qué publico si no, iba a ir dirigida una película en la que un niño se queda Solo en casa (1990, Chris Columbus) en Navidad, precisamente el día en que dos infames ladrones osan saquear la propiedad de la familia. O bien, qué publico será el indicado para ver una película en la que Santa Claus sufre un fatídico accidente realizando sus bondadosos quehaceres anuales, lo cual lleva a un padre desesperado a ocupar de forma apresurada su irremplazable puesto en Vaya Santa Claus (1994, John Pasquín). Seguramente el mismo público que estará encantado al ver a un histriónico y verde Jim Carrey danzando por entre la nieve con el firme propósito de arruinar la Navidad, El Grinch (2000, Ron Howard).

Es evidente que tanta crueldad envasada en monodosis cinematográficas no puede tener destinatario alguno si no el infantil. Pero de nuevo las apariencias engañan. El cine cruel aparece como indicado para los niños y los dramas se reconvierten en comedia, aunque para ello sea necesaria la maestra mano del también maestro Tim Burton en Pesadilla antes de Navidad (1993), en la que un mítico Jack Esqueletor queda fascinado por las “luces de color” del mundo navideño, sin duda más deslumbrante que su lúgubre pasaje infernal. Nada que ver su mundo, por cierto, con el de otro de los iconos de estas fiestas, Elf (John Favreau, 2003), un sobreexcitado elfo que encuentra en la Gran Manzana el mejor escondrijo para que sus babuchas verdes y sus apretadísimos leotardos amarillos –sin duda valiente el polifacético Will Ferrell-, pasen desapercibidos.

La que muy a su pesar no logra pasar desapercibida, es sin duda la mujer cuyos devaneos con Mark Darcy y Daniel Cleaver han revolucionado el mundo del celuloide tanto como el desproporcionado tamaño de su ropa interior, la inconfundible Bridget Jones (2001) de Sharon Maguire, que pronto nos enseñó cómo conseguir a un hombre –y un buen resfriado-, a golpe de sinceridad y nulas porciones de autocontrol. Pero qué vamos a hacer, la Navidad es así, la nieve cae y la gente se enamora, aunque ésta lo haga de quien nunca debe Love Actually (2003, Richard Curtis), o al menos de quien nunca imaginó que lo haría. Cómo si no se puede explicar que James Stewart encuentre a su amor en la mujer que se ocultaba tras un libro de Ana Karenina a quien, dicho sea de paso, nunca hizo el más mínimo caso en El bazar de las sorpresas donde ambos trabajaban (1940), magistralmente dirigida por el gran –con mayúsculas- Ernst Lubitsch.
Y quién si no su más sobresaliente pupilo, Billy Wilder, hubiera sido capaz de rodar la mejor comedia agridulce de todos los tiempos, ambientada en una íntima y siempre recurrente Navidad neoyorkina, en la que el espectador se sumerge con la comodidad y confianza con que uno se desenvolvería en su propio Apartamento (El, 1960), y que ha legado para la posteridad imágenes tan indelebles y suculentas como el baile que Jack Lemmon comparte con una improvisada partenaire en un escaso bar. Pocas películas son capaces de deslumbrar con tanto talento e imaginación como ésta, en la que un disparo en una rodilla resuena a comedia y un corcho despedido por la furia de un año nuevo resuena a tragedia. Nadie como Billy Wilder es capaz de hacer de lo malo bueno, y de lo bueno, mejor.

No quisiera, ni debiera, cerrar este repaso a la cinematografía festiva sin recordar la más castiza y entrañable de todas las Navidades, a saber: la española. Puede que Manhattan deslumbre, o que el polo Norte se presente como el más indicado decorado para los trances navideños pero, sin ninguna duda, la madrileña calle Mayor y sus irremplazables puestos de Navidad no tienen parangón, por muy espectacular que sea el árbol de Navidad del Rockefeller Center, o lo elevados que sean los efectos especiales de la ciencia ficción foránea. Quizá sea porque la Navidad de mi infancia lleva acento español, o bien porque en mi mente resuenan Alberto Closas, Gracita Morales, José Luís López Vázquez o Pepe Isbert, lo cierto es que ante mis ojos películas como La Gran Familia (1962, Fernando Palacios), Un ángel tuvo la culpa (1959, Luís Lucía), o la dulce Felices Pascuas (1954) del siempre grande Juan Antonio Bardem, se presentan ante mí como irremplazables, entrañables y mías. Puede que las Navidades no sean la mejor época del año, puede que en ellas la mezquindad y sordidez humanas sigan actuando del modo en que acostumbran, e incluso puede que la falsedad campe a sus anchas sin atisbo alguno de desvanecimiento; sin embargo, ningún otro momento invita más a la redención que la Navidad. Bien sea en la vida real, o bien vicariamente a través de los siempre útiles fotogramas de nuestra memoria, lo cierto es que nunca mejor que en Navidad para soñar y ser feliz.
Ya saben, tanto si sus vecinos les apoyan, como si deciden comprar un diario, boicotear las fiestas, hacer las veces de Papá Noel, perder a un niño en el centro de la ciudad, defender su casa de ataques o cambiar de apartamento, nunca mejor que estas fechas para empezar de cero. Mientras tanto, tan sólo me resta desearles un año cargado de cinefilia.
Felices Fiestas.







Deja un comentario